Ese brillito en sus ojos
El consultorio de Erasmus Cefeido - Mié, 27/02/2013
Como bien relata Erasmus, gracias a Hiparco de Nicea pudimos comenzar a medir el brillo de las estrellas, de lo que surge un tema interesante: Hiparco vivió en el siglo II antes de Cristo, nada menos que dieciocho siglos antes de que se inventara el telescopio. ¿De modo que consiguió dividir el brillo de las estrellas en seis categorías a ojo? Pues sí (y no podemos sino maravillarnos ante estos astrónomos de la antigüedad que, con indecible paciencia y posiblemente continuas irritaciones oculares, consiguieron hacer que avanzara el conocimiento del cosmos).
El ojo humano, la única herramienta para captar la luz de los objetos celestes de que dispusieron los astrónomos hasta que comenzó a emplearse el telescopio (1609) constituye un complejísimo y eficaz instrumento, con su retina capaz de doblar su tamaño en la oscuridad, con sus cinco millones de conos y cien millones de bastones que se reparten la tarea de captar color y luz, con su capacidad de generar una fotocorriente de respuesta detectable absorbiendo un único fotón...
Aunque, claro, no constituyen el instrumento idóneo: no podemos -como sí podemos hacer con una cámara fotográfica en condiciones de baja iluminación- programar tiempos de exposición más largos porque nuestros ojos presentan un tiempo de exposición fijo, que equivale a un quinceavo de segundo; y si intentamos enfocar nuestra mirada en algo muy tenue por la noche no lo veremos porque la fóvea (la región del ojo donde se refleja aquello que enfocamos) no dispone de bastones, sino solo conos (de hecho, esa fuente muy débil sí se ve cuando se coloca en la periferia de nuestro centro de visión, donde sí que hay bastones).
Sin embargo, y a pesar de sus inconvenientes, en la historia de la astronomía a ojo destacan numerosos descubrimientos que fueron "resultado de meticulosas observaciones realizadas por una mente aguda" (esta frase pertenece a un texto de la Enciclopedia Británica que explica el descubrimiento de la precesión de los equinoccios por Hiparco, pero podría extenderse a otros grandes astrónomos). Hiparco, por lo visto (casi todas sus obras se perdieron y la información varía de una fuente a otra), no solo disponía de una mente aguda y de una vista privilegiada, sino que también destacaba por su tesón: para algunos contemporáneos suyos, catalogar estrellas constituía una labor impía, pero Hiparco no cejó en su empeño de desarrollar su catálogo que, se cree, contenía unas ochocientas cincuenta estrellas e información sobre su brillo aparente según el sistema de seis magnitudes desarrollado por él.
Se cree que el catálogo desarrollado por Ptolomeo tres siglos después, que contenía mil veintidós estrellas y fue el empleado durante ocho siglos, estaba en realidad basado en el de Hiparco. Ptolomeo, también a ojo pero con una mente quizá no tan aguda, estudió el movimiento de los planetas y, basándose en las ideas de Aristóteles, desarrolló un sistema donde la Tierra, situada cerca de un centro común, estaba rodeada por las órbitas del Sol, la Luna, los cinco planetas conocidos entonces y la esfera de estrellas fijas perfecta e inmutable.
Este sistema rigió la astronomía hasta el siglo XVI, en el que Nicolás Copérnico propuso un sistema planetario donde todos los cuerpos giraban en torno al Sol. La revolución copernicana no hubiera tenido lugar sin otros dos grandes descubrimientos: en 1572, el astrónomo danés Tycho Brahe descubrió una estrella nueva en la constelación de Casiopea y demostró que, al contrario de lo que decía en casos similares, esta estrella se hallaba en la esfera de estrellas fijas, supuestamente inmutable; su nueva estrella –hoy sabemos que se trataba de una supernova, o la explosión de una estrella moribunda– derrumbaba las teorías de Aristóteles de un Universo sin cambios. Las observaciones de Brahe, consideradas el pináculo de la observación a simple vista, pasaron a manos de su asistente, Johannes Kepler, que asestó el segundo golpe al sistema ptolomeico: desarrolló, a partir de un esquema con el Sol como centro, tres leyes que permitían predecir con exactitud la posición de los planetas (algo que ningún sucesor de Ptolomeo logró jamás). Y todo ello sin disponer siquiera de unos prismáticos.



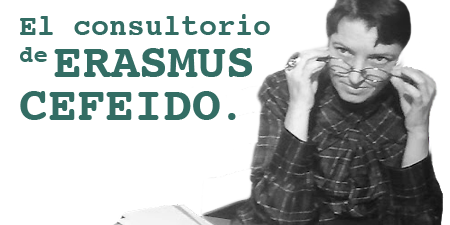



 12.43.04_t.png)













 21.16.13-t.png)









